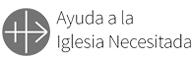«Antes de comenzar, quiero abrir el Nuevo Testamento, único libro que quiero tener aquí, delante de mí, en un retirado lugar del desván, a la luz de una pobre teja de vidrio, a donde me retiro para escapar, cuanto me sea posible, a las miradas humanas. De mesa, me sirve mi regazo; de silla, una maleta vieja.
Alguien me dirá, ¿por qué no escribe en su celda? El buen Dios ha hecho bien en privarme hasta de la celda, a pesar de que aquí en casa hay bastantes y desocupadas. En efecto, para la realización de sus designios, es más a propósito la sala de recreo y trabajo, tanto más incómoda para escribir alguna cosa durante el día, cuanto demasiado buena para descansar durante la noche. Mas estoy contenta y agradezco a Dios la gracia de haber nacido pobre, y de vivir, por amor suyo, más pobre todavía.
¡Ay, mi Dios! ¡Nada, nada de eso quería decir! Vuelvo a lo que Dios me deparó, al abrir el Nuevo Testamento: en la carta de San Pablo a los Filipenses, 2,5-8, leí así:
“Tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, quien, existiendo en forma de Dios... se anonadó, tomando la forma de siervo; y en la condición de hombre se humilló, hecho obediente hasta la muerte”.
Después de reflexionar un poco, leí todavía en el mismo capitulo, versículos 12 y 13: “Con temor y temblor trabajad por vuestra salvación. Pues Dios es el que obra en vosotros el querer y el obrar según su beneplácito”.
Está bien. No preciso de más: obediencia y abandono en Dios que es Él que obra en mí. Verdaderamente, no soy más que un pobre y miserable instrumento del que Él se quiere servir y que dentro de poco, como el pintor que arroja al fuego el pincel que ha utilizado, para que se reduzca a cenizas, así el Divino Pintor reducirá a las cenizas del túmulo, su inútil instrumento, hasta el gran día de las aleluyas eternas. Y deseo ardientemente este día, porque el túmulo no aniquila todo, y la felicidad del Amor eterno e infinito comienza ya».